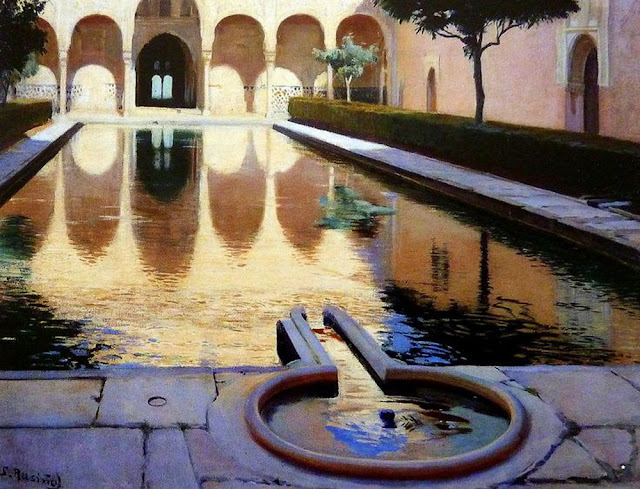Beatriz
González Sin título (2013)
En ciudades vitales,
sostenibles, sanas y seguras, el prerrequisito para poder desarrollar una vida
urbana es que existan oportunidades para caminar. Sin embargo, al tomar una
perspectiva más amplia, salta a la vista que una gran cantidad de oportunidades
recreativas y socialmente valiosas surgen cuando se las cultiva y se alienta la
vida de a pie.
Durante muchos años, el tráfico
peatonal fue tratado como una forma de circulación que pertenecía a la órbita
de la planificación del transporte. Bajo esta forma de operar, las sutilezas y
oportunidades que brinda la vida urbana fueron virtualmente ignoradas.
Usualmente, para referirse al hecho de caminar, se hablaba de “capacidad de
vereda”, “tráfico de a pie”, “flujos de peatones” y “cruces seguros de
intersecciones”.
Pero en las ciudades, ¡caminar
es mucho más que solo circular! Hay contacto entre las personas y la comunidad,
se disfruta del aire fresco, de la permanencia en el exterior, de los placeres
gratuitos de la vida y de las diversas experiencias sensoriales. En su esencia,
caminar es una forma especial de comunión entre personas que comparten el
espacio público, como un lugar de circulación semejante a una grilla dentro de
la cual se mueven.
Jan
Gehl, 2010
El
magisterio de Jan Gehl conduce a considerar la figura cognoscitiva del urbanita viandante tanto como regla
operativa de medida, así como patrón general del diseño urbano.
La
figura comienza a delinearse como la de un concreto urbanita, esto es, un personaje específicamente situado en su
ciudad, su contexto y su cultura propias. La figura del urbanita permite
abordar una configuración mucho más circunstanciada que la de mero peatón o
habitante de la ciudad. Un urbanita se define por su positiva inserción
particular en modos de vida y escenarios específicos.
Pero
los trazos se completan en su condición esencial y propia de viandante, esto es, una entidad
semoviente, paseante, merodeadora que impone con su marcha un ordenamiento general
de la arquitectura de la ciudad, según ritmos y cadencias, según motivaciones y
actitudes.
El
urbanita viandante conforma en primer lugar una regla de medida de distancias cuanto de tiempos. Las dimensiones de
los diseños urbanos deben apreciarse y valorarse según este humano, concreto y
vívido patrón de medida. Porque esta medida no es de los meros objetos urbanos,
sino de la de los pulsos de la vida urbana.
Pero
también y es quizá más importante, el urbanita viandante conforma un patrón cualitativo para el diseño
urbano. Porque es con respecto a su figura que las virtudes del diseño de
situaciones urbanas lucirán, en definitiva, sus reales y decisivos valores.